
San Diego en el Santoral español
de
Eustaquio María de Nenclares
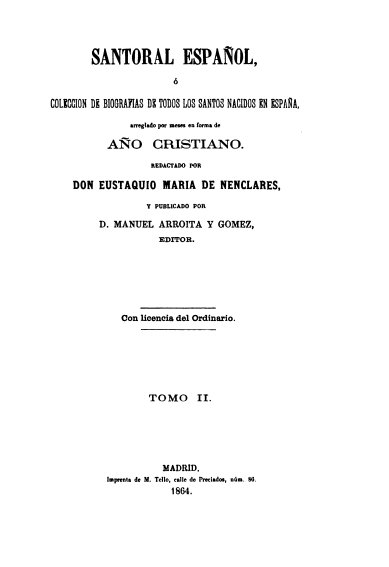
Portada del
Santoral español
Gracias, como tantas veces, a la ayuda de mi amigo Juan de la Plaza, descubrí la existencia del Santoral español o Colección de biografías de todos los santos de España, publicado en Madrid por Manuel Arroita y Gómez con textos de Eustaquio María de Nenclares e ilustraciones de Pedro Barcala. Se trata, como explica su título, de una hagiografía de santos españoles entre los cuales se cuentan, como cabía suponer, varios estrechamente vinculados a Alcalá. El libro, por cierto, está fechado en 1864 e impreso en la imprenta de M. Tello, en el número 86 de la madrileña calle de Preciados. La edición que he manejado procede de la versión digitalizada por Google, mientras los grabados fueron realizados -en aquella época las planchas de las ilustraciones se hacían por separado de la composición de los textos- por la litografía de Escarpino.
Poco es lo que puedo aportar sobre el editor, Manuel Arroita: en 1891 era miembro de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, y 1892 le fueron concedidos los honores de Jefe superior de Administración civil. Su profesión debía de estar vinculada a las leyes, puesto que durante las décadas finales del siglo XIX aparece como apoderado en casos de embargos hipotecarios o de ejecuciones testamentarias, así como archivero del colegio de agentes de negocios de Madrid. En cualquier caso nada parece indicar que fuera editor profesional.
No mucho mayor es la información que poseo sobre el autor, Eustaquio María de Nenclares, salvo que escribió también la novela histórica El favor de un rey (1852) y Vidas de los mártires del Japón (1862).
Por último, en lo que respecta al dibujante Pedro Barcala puedo aportar apenas unos esbozos biográficos: delineante profesional en el Ministerio de Fomento su producción artística fue reducida, destacando por sus láminas de santos españoles que ilustraron el libro de Arroita y por diversos trabajos tales como la ilustración de un viaje de los reyes a Asturias, varios retratos para la España contemporánea, otro retrato del rey italiano Víctor Manuel II, o una copia del cuadro San Bartolomé de Francisco de Ribera.
Como se puede comprobar ninguno de los dos autores, escritor y dibujante, eran al parecer profesionales, lo que no resta un ápice de interés a la obra. Leamos lo que dice el libro sobre san Diego, al que curiosamente tilda de confesor pese a que durante toda su vida fue un simple lego.
San Diego de Alcalá, confesor, español

Grabado de Pedro Barcala
El quinto Santo de la clase de legos de San Francisco, declarado por la Iglesia, es San Diego, llamado de Alcalá por haber brillado admirablemente sus virtudes en esta ciudad, y muerto en ella. Vino al mundo en el año de 1400 en el pequeño pueblo del arzobispado de Sevilla, llamado San Nicolás del Puerto, siendo hijo de padres muy honrados, pero sumamente pobres. La total carencia de medios de instrucción que al principio del siglo XV había en los pueblos pequeños de España, y la falta de recursos de sus padres para sostenerle en una capital de provincia, hizo que este Santo pasase su niñez y principio de su juventud sin recibir absolutamente más instrucción que la doctrina cristiana que le enseñaban sus piadosos padres, inspirándole constantemente el más profundo y decidido amor a la virtud. No necesitaba por cierto excitaciones para ello el ejemplar DIEGO, pues nació destinado por el Señor para ser patente y público modelo de cuantas virtudes pueden adornar a un Santo.
El hastío que le causaba el mundo, y su amor a la soledad y silenciosa contemplación de lo divino, le hicieron tomar la resolución de dejar su pueblo y retirarse al yermo para en él entregarse a la imitación de los más santos anacoretas, No lejos de San Nicolás del Puerto, pero en sitio fragoso y apartado del contacto de la sociedad, vivía en una ermita un virtuoso sacerdote entregado completamente a la oración, a la penitencia y a la más constante mortificación de su cuerpo; y siendo ésta la vida que por excelencia apetecía DIEGO, se dirigió a la ermita y suplicó al sacerdote le recibiese en su compañía como discípulo de vida perfecta.
Reconocidas por el solitario sacerdote las bellas prendas y disposiciones del joven, le admitió gustoso en su compañía, proponiéndose hacer, como hizo de DIEGO, un perfecto siervo de Jesús y de su Santísima Madre. No se engañó el sacerdote al recibir al discípulo, pues en aquella soledad hizo DIEGO una vida la más santa, desprendida de todo afecto terrestre. Manteníase de limosna, y para evitar la ociosidad, el tiempo que le dejaba libre la oración y los demás ejercicios espirituales lo empleaba en hacer cucharas, saleros y escudillas de madera que llevaba a los lugares circunvecinos, no recibiendo en pago de ello jamás dinero, sino provisiones ordinarias, y en poca cantidad.
El deseo de oír misa diariamente, frecuentar los sacramentos y adorar las imágenes colocadas en los altares, le inspiraron la idea de hacer vida religiosa en un convento, y se decidió por la orden de San Francisco, como la más pobre y de estrecha regla. Alimentando este deseo pasó algún tiempo, y habiendo sido su pensamiento de la aprobación de su maestro el santo ermitaño, le puso al fin en ejecución pidiendo el hábito, que le fue concedido sin la menor dificultad, en el convento de Arrizafa, situado a media legua de Córdoba.
Tanto por su falta de instrucción como guiado por su profunda humildad, ingresó para lego, para cuyo estado profesó al año de su ingreso en el convento con la más inefable alegría, dando al Todopoderoso rendidas gracias por haberle concedido una merced de la que se consideraba indigno. Desde luego cumplió con la mayor exactitud todas las prescripciones de la regla de San Francisco, y para no faltar en nada a ella por un olvido la aprendió de memoria y la repetía sin interrupción diariamente antes de comenzar la oración. Resplandecía en humildad, pobreza, mortificación, caridad cristiana, siendo un completo modelo del Santo Patriarca. Entregóse de tal manera a la obediencia, que para él eran todos superiores suyos: veneraba en las órdenes de sus prelados las del mismo Jesucristo: obedecía a aquellos como obedecería a éste, reconociendo que de la autoridad de este dimanaba la de aquellos. Era la voluntad de Dios su única regla, y nada quería fuera del orden de la suprema voluntad.
Para él eran indiferentes todos los empleos: cualquiera ocupación que trajese el sello de la voluntad de Dios, era para DIEGO del valor más estimable; pero sin este sello, por honorífica éeimportante que fuese para el mundo la ocupación o el cargo, ni le apetecía ni le apreciaba. Sus penitencias eran asombrosas, y su ayuno casi perpetuo. Trataba a su cuerpo con el mayor rigor, y no estaba contento mientras no le veía cubierto de sangre brotada de las heridas que en su carne hacían las disciplinas. Pareciéndole un día de invierno que se hallaba excitada su sangre con algún ardor de concupiscencia, se arrojó a un estanque de agua helada, permaneciendo en él hasta que le sacaron casi espirante. La pobreza absoluta que tanto encomendaba y practicaba el seráfico Padre San Francisco la amó y observó siempre DIEGO, de tal manera, que no tuvo otra cosa que el pobrísimo hábito que vestía, el rosario y un libro de oraciones.
Pero en medio de esta absoluta pobreza, su infinita caridad para el prójimo encontraba medios de socorrerle con las limosnas que para él recogía, con la comida de que se privaba, con los sobrantes de la comunidad, y con dones que el Señor le proporcionaba para que pudiera remediar las privaciones de los pobres. Hallándose en el convento de la Salceda, había recogido un día los pedazos de pan que sobraron en el refectorio, y guardados en la falda del hábito los llevaba para repartirlos entre los pobres: al salir del claustro llegó el guardián; llamóle la atención el bulto que ocultaba DIEGO, y le preguntó qué llevaba. Temeroso el Santo de disgustar al superior por haber tomado las sobras de la mesa sin su permiso, le contestó que flores; y habiéndole mandado el guardián que las mostrase, convirtió Dios los pedazos de pan en rosas y azucenas. Aseguran además algunos de sus historiadores que los conejos que había en la huerta atendían a su voz y a sus reprensiones, obedeciéndole en no entrar en los cuadros de legumbres que él les prohibía, y caminando por donde les indicaba para que no hicieran daño en lo sembrado.
Considerándole los superiores para más que para trabajo corporal, le enviaron a Canarias en compañía de Fr. Juan de Santorcaz a extender la luz del Evangelio entre los indios. Residió en Fuerteventura, donde fundó un convento, del que fue guardián, instruyendo en la regla de San Francisco a los que ingresaron en él, y que fueron de los primeros apóstoles que dieron a conocer el cristianismo en la Gran-Canaria. Innumerables fueron las conversiones qué allí consiguió y los consuelos que llevó a las almas de los indios, en cuyo protector, padre y amparo se constituyó hasta el año de 1449 en que, con notable sentimiento de los naturales de aquel país, tuvo que regresar a la península llamado por sus superiores.
Al convento de Nuestra Señora de Loreto, distante tres leguas de Sevilla, fue destinado en seguida de su arribo a España, en el cual fue extraordinariamente admirado por el alto grado de perfección con que volvió adornado y el constante don de hacer milagros con que el Todopoderoso favorecía y distinguía a su amante siervo. Estando en Sevilla Fr. DIEGO, ocurrió que un muchacho, por huir del castigo de su madre, se escondió dentro del horno de su casa y se quedó dormido. La madre, sin imaginar siquiera que su hijo pudiera estar en el horno, lo llenó de leña y lo encendió para caldearlo y cocer el pan. Despertó el muchacho con el calor de la llama: lloró, gritó, pero ya no era tiempo de poderle socorrer: el fuego era violento, se había apoderado de todo el horno, y no era posible salvar la vida al chico.
La afligida madre, desesperada de dolor, salió a la calle dando gritos como una loca y acusándose de homicida de su hijo, al tiempo que dispuso la Providencia que SAN DIEGO pasara por allí: consolóla como pudo, y enviándola a que hiciese oración delante del altar de la Virgen, se fue derecho al horno con su compañero y seguido de innumerable gentío. Se había consumido ya casi toda la leña: se acercó Fr. DIEGO a la boca del horno y llamó al muchacho, que con asombro general salió ileso, sin que ni en las ropas ni en sus carnes hubiera sufrido lo más mínimo. Era patente el milagro, del que fueron testigos innumerables personas, y el muchacho fue llevado a la capilla de la Virgen donde su madre estaba haciendo oración por él. Vistiéronle de blanco los canónigos en reverencia de la misma Señora, y desde entonces se hizo muy célebre aquella capilla, concurriendo a ella gran multitud de fieles a implorar la protección de la Madre de los afligidos. Otros muchos milagros obró Dios y su Santísima Madre por conducto de SAN DIEGO, especialmente en enfermos, moribundos y desahuciados de todos los médicos.
Al siguiente año de su regreso a España marchó en compañía de Fr. Alfonso de Castro a Roma, a donde acudieron tres mil ochocientos religiosos, y asistió a la canonización de San Bernardino de Sena. Vuelto a España, fue destinado al convento de Santa María de Jesús de Alcalá de Henares, fundado por el Arzobispo de Toledo D. Alfonso Carrillo de Acuña, en el que moró hasta la muerte, edificando a la comunidad y al pueblo todo con su vida tan perfecta y ejemplar, que todos le llamaban el Santo.
Fue tan pacifico y de tan gran paciencia, que por más trabajos, contrariedades y dolores que le acometiesen, jamás se le oyó palabra que manifestase enfado ni disgusto, ni su semblante reveló nunca impaciencia ni incomodidad. Con la misma dulce resignación sufrió su última y dolorosa enfermedad, que fue una maligna apostema en un brazo, y conociendo muy pronto que se acercaba el fin de su vida se preparó con la mayor devoción y recibió con la más placentera y dulce alegría los santos Sacramentos. Poco antes de espirar rogó que llamasen al guardián y demás religiosos, y reunidos en su presencia les pidió que por amor de Jesucristo le diesen hábito, cuerda y paños menores para ser amortajado. Concedido, dio a todos las más profundas gracias, les pidió perdón con la mayor humildad, y tomando una cruz de madera que tenia sobre la cabecera, fijó en ella la mirada, y pronunciando en latín con admiración de todos las palabras que canta la Iglesia en honra de la cruz, ¡dulce madero, dulces clavos! cruz adorable, que sola tú fuiste digna de llevar al Rey y Señor de los cielos y de la tierra, espiró dulcemente en la noche del sábado 12 de noviembre de 1463, siendo sepultado en el mismo convento.
Imposible es en una obra de estas dimensiones hacer relación de los portentosos milagros que Dios obró por conducto de SAN DIEGO, tanto en vida como después de muerto, de que hacen mención las crónicas generales del Orden de San Francisco, y que debidamente justificados constan en los procesos de su canonización. Desde el más desvalido menestral hasta los príncipes han recibido beneficios de este glorioso Santo. El príncipe D. Carlos, hijo del rey D. Felipe II, sufrió una horrible caída en las escaleras del palacio arzobispal de Alcalá, quedando sin sentido y con muy pocas esperanzas de vida. Llevaron inmediatamente a la cámara en que yacía exánime el príncipe el cuerpo de SAN DIEGO, y en el acto recobró los sentidos, mejorando tan rápidamente que a los pocos dias pudo ir por su pie a visitar la capilla del Santo, y darle las gracias. El rey D. Felipe, profundamente agradecido, con la mayor devoción e instancias suplicó a la Santa Sede activase la canonización de SAN DIEGO. Procedióse al examen de los procesos, y resultando perfectamente probados los milagros y santa vida de Fr. DIEGO, fue canonizado en el año de 1588 por Su Santidad Sixto V, habiendo satisfecho el rey D. Felipe todos los gastos de la causa, los de edificación de una suntuosa capilla, y los de un mausoleo para colocar el santo cuerpo.
Publicado el 13-9-2011
