
La falsedad de la astrología
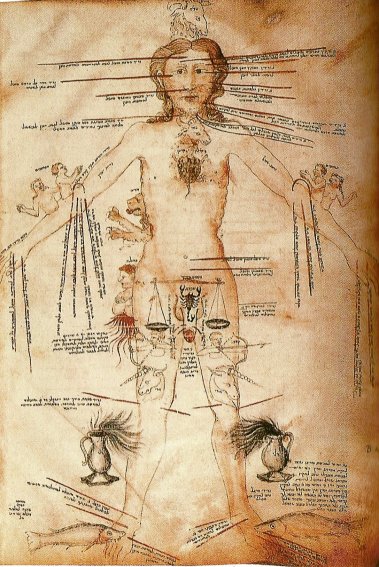
Bonito, pero puro
engaño
Si he de ser sincero, la verdad es que no sé por qué estoy escribiendo esto; al igual que a estas alturas resultaría ridículo intentar demostrar que la Tierra es esférica o defender la Teoría de la Evolución, la verdad es que molestarse en rebatir los tinglados de astrólogos, adivinadores y demás ralea no deja de ser, se mire como se mire, una completa pérdida de tiempo, máxime cuando suele resultar inútil intentar razonar con ellos. Pero como la audacia de estos falsos profetas, empeñados en convencernos de que la astrología es una ciencia exacta, acostumbra a rebasar con creces los límites de lo tolerable, finalmente he acabado decidiéndome a rebatir la falsedad de sus postulados de la única manera aceptable y válida que conozco, mediante el método científico que tan olímpicamente desprecian estos presuntos -y presuntuosos- lectores del porvenir.
Voy a empezar con una perogrullada: los astros, en efecto, ejercen una fuerza sobre nosotros; se llama atracción gravitatoria, es conocida desde tiempos de Newton, y es responsable, entre otros fenómenos, de que la Tierra describa su órbita en torno al Sol a lo largo de un año, de las mareas, y de sutiles perturbaciones en la órbita terrestre -causantes, en parte, de los ciclos climáticos- y en las del resto de los planetas. De hecho, fue gracias a la observación de las desviaciones de Urano sobre su órbita prevista, causadas por la atracción gravitatoria de Neptuno, como se pudo descubrir este último planeta a mediados del siglo XIX. Para mayor precisión, recordemos también que la magnitud de la atracción gravitatoria es directamente proporcional a la masa del cuerpo que la causa, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que nos separa de él.
Claro está que de aquí a lo que afirman los astrólogos media un abismo, exactamente el mismo que separa a la ciencia de la fe; pero no nos precipitemos. Para empezar, conviene recordar que las bases de todo este tinglado arrancan nada menos que de las culturas caldeas y babilónicas, las cuales lograron alcanzar un considerable nivel de sofisticación pero, se mire como se mire, nada tuvieron de científicas tal como lo entendemos ahora. Y por supuesto, sus conocimientos astronómicos, alcanzados con la única ayuda del ojo desnudo, con todo su mérito que es considerable, no pueden ser tenidos ni como canon, ni mucho menos como dogma de fe, máxime si tenemos en cuenta que, como ocurre en todas las civilizaciones antiguas, están entreverados con las creencias religiosas de la época, cuyo seguimiento hoy no puede ser considerado sino como superstición sin el menor fundamento. De Mesopotamia la astrología pasó a las culturas clásicas griega y romana y, por sorprendente que resulte, tras perdurar durante dos milenios de cristianismo a estas alturas del siglo XXI continúa vivita y coleando, lo que no dice precisamente mucho del nivel cultural medio de nuestras sociedades presuntamente desarrolladas. Conviene no olvidar que otras culturas como la china cuentan con sus horóscopos propios, completamente diferentes a los occidentales y de difícil conciliación con éstos, algo que, por razones obvias, no debería ocurrir de ser ciertas sus predicciones.
Analicemos pues la presunta influencia de los astros en nuestra vida, fijándonos primero en las estrellas y, posteriormente, en los planetas. Como es sabido, los astrólogos dividen el año en doce períodos de tiempo de idéntica longitud, cada uno de los cuales tiene asignado un signo del zodíaco. Pero, ¿qué es el zodíaco?
La órbita de la Tierra, como las de todos los astros del Sistema Solar, es plana, por lo cual define un plano que los astrónomos denominan eclíptica. Este plano corta aparentemente la bóveda celeste en dos semiesferas situadas por encima y por debajo de la eclíptica; la circunferencia que separa a estas dos semiesferas es precisamente el zodíaco, el cual puede ser definido como la zona del firmamento que recorre la Tierra a lo largo del año, aunque en apariencia es el Sol quien lo hace ocultando las estrellas situadas detrás suyo.
La bóveda celeste está tachonada de estrellas, las cuales a su vez se agrupan en constelaciones. Pero estas constelaciones son en realidad configuraciones arbitrarias, y además por dos razones. La primera, porque el firmamento estrellado que vemos desde la Tierra no es más que una proyección bidimensional, sobre la superficie interior de una esfera imaginaria, de una distribución tridimensional de estrellas. Dicho con otras palabras; puesto que no nos es posible apreciar a simple vista ningún indicio de perspectiva -sí se puede hacer con un telescopio, por supuesto, pero conviene recordar que este instrumento no fue inventado hasta el siglo XVII-, no tenemos ninguna manera de saber -y desde luego ni babilonios, ni griegos ni romanos podían hacerlo- si una estrella determinada está cerca o lejos de nosotros, ya que el brillo intrínseco de las mismas es muy variable. En consecuencia, dos estrellas que aparecen en el cielo una junto a la otra no tienen por qué estar necesariamente cercanas entre sí, ya que sus respectivas distancias a la Tierra pueden ser muy diferentes y, por lo tanto, su aparente proximidad es tan sólo fruto de la casualidad, sin que exista la menor ligazón entre ellas. Del mismo modo, una estrella brillante puede deber su fulgor bien a su proximidad, bien a su alta luminosidad, o a ambas cosas.
Si esto no fuera suficiente para demostrar la artificialidad de las constelaciones, todavía tenemos una segunda razón: las configuraciones estelares que hemos venido en denominar constelaciones desde hace milenios, salvo en contados casos muy llamativos y evidentes, son totalmente arbitrarias, y desde luego varían enormemente de unas culturas a otras, ya que cada cual ha optado por agruparlas a su manera, todas ellas distintas. Hubo, incluso, un pintoresco intento, allá por el siglo XVII, de cristianizar unas constelaciones paganas; que no resultara, no quiere decir que fuera menos coherente desde el punto astronómico que la oficial a la que pretendió infructuosamente suplantar. Y desde luego, quienes crearon las constelaciones tal como las conocemos le echaron una buena dosis de imaginación para ver en ellas un cisne, un toro, una osa, un dragón, un león... o figuras mitológicas tales como Hércules, Pegaso, Casiopea o Andrómeda.
Volvamos al tema del zodíaco. Como ya dije, no es sino la zona del firmamento situada en el mismo plano que la órbita de la Tierra; una pura casualidad, ya que la eclíptica bien podría haber estado orientada en cualquier otro ángulo. Como es natural en el zodíaco hay constelaciones, doce en concreto, denominadas con los conocidos nombres de Aries, Tauro, Gémini, Cáncer, Leo... Y resulta que, según los astrólogos, estas doce constelaciones, y sólo estas doce de un total de alrededor de noventa, son las únicas que influyen en nuestra vida, simplemente porque están en el mismo plano que la Tierra y no, como ocurre con el resto, por encima o por debajo del mismo.
Por si fuera poco, a causa de un cabeceo periódico del eje de la Tierra, denominado precesión, el zodíaco no se mantiene fijo a través de los años, sino que va rotando lentamente de modo que, desde los tiempos de los babilonios hasta acá, el momento exacto en que las constelaciones son ocultadas por el Sol -que es cuando se está en determinado signo zodiacal- no coincide con el que le correspondía hace miles de años atrás. En consecuencia, los signos zodiacales actuales están desfasados respecto a las constelaciones homónimas. Así pues, de ser cierto -que ya es mucho suponer- que una constelación determinada influyera sobre nuestro futuro, se da la paradoja de que esta constelación ya no está en su signo, sino en el contiguo, pese a lo cual los astrólogos siguen ignorando olímpicamente la posición real de las mismas, ya que continúan haciendo sus horóscopos conforme a las obsoletas configuraciones estelares de hace miles de años.
Pasemos ahora al tema de los planetas. Como es sabido, los astrólogos afirman que los ocho planetas conocidos, además de la Luna y el Sol, influyen asimismo sobre nuestro futuro. Supongamos que esto fuera cierto. Ocurre que, hasta tiempos bien recientes, tan sólo se conocían siete de estos astros: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, ya que Urano no fue descubierto hasta el siglo XVIII, Neptuno lo fue en el XIX y Plutón en el XX. Lógicamente, los horóscopos realizados con anterioridad al descubrimiento de estos planetas no los consideraban, pero en el momento en que fueron conocidos entraron en nómina con pleno derecho. Supongamos también que, como afirman los astrólogos, la inclusión de estos tres planetas haya servido para afinar sus cálculos. El problema estriba en que a los planetas conocidos desde la antigüedad se les asignó un dios del panteón grecorromano -y con anterioridad del babilonio, evidentemente-, en la creencia de que cada dios influía sobre la humanidad a través del planeta homónimo. En consecuencia, las presuntas cualidades astrológicas de los distintos planetas estaban en función directa a sus particulares idiosincrasias mitológicas.
Sigamos suponiendo, a costa de realizar un enorme esfuerzo, que tales características fueran ciertas, y que hubieran sido determinadas tras siglos de tanteos empíricos... lo cual resultaría válido hasta Saturno, claro está, pero no para los tres últimos planetas, lo que no impide que, curiosamente, las cualidades astrológicas de Urano, Neptuno y Plutón coincidan estrechamente con las de sus respectivos tocayos. Es lo lógico, dirían los astrólogos; el problema estriba en que se conocen perfectamente las circunstancias por las que se eligieron estos tres nombres y, aparte de que se respetara la tradición de seguir con la mitología romana, las denominaciones finalmente asignadas a estos tres planetas fueron éstas como pudieron haber sido otras cualesquiera. Así pues, si Plutón -elegido al parecer porque las dos primeras letras de su nombre coinciden con las iniciales de Percival Lowell, principal instigador de su búsqueda- en vez de denominarse así hubiera sido bautizado, pongo por caso, Apolo, Vulcano o Proserpina, ¿habrían cambiado sus cualidades astrológicas? Asimismo William Herschel, descubridor de Urano, llamó inicialmente a este planeta Georgium Sidus -Astro de Jorge- en honor del rey de Inglaterra Jorge III, y no fue hasta bien entrado el siglo XIX cuando se oficializó su nombre actual. De haberse mantenido la denominación inicial, ¿cómo habría influido Jorge en nuestros horóscopos?
La nómina de astros del Sistema Solar no se agota, ni de lejos, con estos diez astros, ya que a ellos hay que sumar unos ciento cuarenta satélites y al menos cien mil asteroides, junto con un número indeterminado de cometas. Como puede comprobarse, los diez astros que intervienen habitualmente en los horóscopos suponen tan sólo un 0,01 % escaso del total de los realmente existentes, sin contar a los impredecibles cometas. Y ni tan siquiera cabe la excusa de afirmar que estos diez son los más importantes; dos de los satélites, Ganímedes y Titán, son mayores que Mercurio, e Ío, Europa, Calixto y Tritón, junto con la Luna, superan en tamaño a Plutón, al tiempo que algunos más son también de considerable tamaño, rebasando los mil kilómetros de diámetro. En cuanto a los asteroides, los más importantes del anillo principal, con Ceres -unos mil kilómetros de diámetro- a la cabeza, están siendo rápidamente desplazados en importancia por los recién descubiertos transneptunianos, alguno de los cuales se aproxima al tamaño de Plutón, siendo muy probable que en un futuro próximo se lleguen a encontrar algunos incluso mayores que éste, al que ya algunos astrónomos han propuesto privar de su condición de planeta. Por último, tampoco podemos olvidar un grupo de asteroides -los Apolo- que, aunque son de pequeño tamaño -tan sólo alcanzan algunos kilómetros de longitud máxima-, describen órbitas muy cercanas a la de la Tierra, la cual pueden llegar incluso a atravesar.
¿Qué pasa con todos estos astros? Bien, lo más habitual es que los astrólogos se limiten a ignorarlos olímpicamente, aunque lo cierto es que en ocasiones sí son tenidos en cuenta algunos de ellos... con resultados ciertamente pintorescos. Así, husmeando por internet encontré que al asteroide Eros se le atribuía una influencia sexual; también es casualidad, mira por donde. Ya puestos, me gustaría saber, dada la estrecha relación existente al parecer entre los nombres y las presuntas capacidades astrológicas de estos pedruscos cósmicos, qué tipo de influencia podrían tener en los horóscopos, pongo por caso, el asteroide número 7.134, de nombre Ikeuchisatoru, o el 10.832, oficialmente bautizado como Hazamashigetomi...
Pese a todo ello, los astrólogos acostumbran a defender con furor numantino el supuesto rigor de sus prácticas, aduciendo que realizan cálculos matemáticos muy precisos para determinar la posición de los distintos astros que intervienen en sus horóscopos. Esto es cierto, pero de poco sirve tamaña meticulosidad si se aplica a unos principios totalmente falsos. En definitiva, es lo mismo que si alguien desarrollara una teoría según la cual los señores con bigote traerían buena suerte, los calvos mala, las personas con ojos azules influirían en nuestra salud, las de más de un metro ochenta lo harían sobre nuestros negocios y los gordos qué se yo, nos advertirían de un peligro inminente. A continuación bastaría con desarrollar un método matemático -más bien geométrico- para cuantificar la suma de todas estas influencias en función de con quienes nos cruzáramos en la calle y ¡hala!, ya tendríamos listo un precioso método para prever nuestro futuro, por supuesto con un rigor matemático absoluto...
Por favor, seamos serios.
Publicado el 14-4-2005
