
¿Democracia o partitocracia?
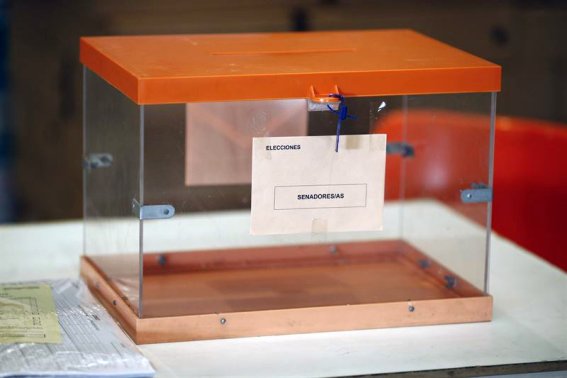
Fotografía tomada de la
Wikipedia
Es sobradamente conocida la frase de Winston Churchill afirmando -hay diferentes variantes, pero su significado es el mismo- que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre a excepción de todos los demás, lo cual no deja de ser cierto.
Lamentablemente, la democracia se puede pervertir vaciándose su espíritu primigenio para dejar tan sólo su vacío cascarón. La tan cacareada democracia ateniense era en realidad una oligarquía en la que sólo votaban los ciudadanos, varones por supuesto, los cuales eran una minoría de la población. En el siglo XIX las primeras democracias europeas modernas implantaron el voto censitario, restringido de nuevo tan sólo a los varones que cumplían determinados requisitos económicos -es decir, los ricos- o culturales cuando el analfabetismo afectaba a gran parte de la población. El voto femenino no se generalizó hasta bien entrado el siglo XX, en España durante la II República adelantándose a Francia, Italia, Suiza, Argentina o México, y para escarnio de los Estados Unidos la población de raza negra no tuvo derecho al voto hasta 1965, un siglo después de que la esclavitud fuera abolida
Todavía peor es cuando la democracia queda convertida en un simulacro por gobernantes autoritarios o dictadores, como ocurrió con la falaz democracia orgánica franquista, las “elecciones” ganadas a la búlgara en los regímenes comunistas del Telón de Acero o aquellas falsas democracias cortadas a medida por tiranos varios que se perpetúan en el poder mediante elecciones trucadas.
Sin embargo, existe una perversión más sutil pero no por ello menos preocupante, la cual respeta escrupulosamente las formas con elecciones limpias pero en la práctica deja en manos de los partidos el control de los parlamentos sustrayéndoselo a los ciudadanos. Estoy hablando de la partitocracia, por desgracia muy extendida entre las democracias consolidadas, que quizás no deja de ser sino una depuración del tosco caciquismo implantado por la Restauración española, donde las victorias electorales eran previamente amañadas por los dos partidos mayoritarios.
Pero no nos precipitemos, ya que conviene hacer previamente una breve recensión histórica. A lo largo del siglo XIX en Europa, con la excepción de Suiza y de la intermitentemente republicana Francia en la que tras la restauración borbónica, la monarquía liberal de Luis Felipe de Orleans y el II Imperio de Napoleón III el régimen republicano no se consolidó definitivamente hasta 1870, las monarquías absolutas se reconvirtieron no sin dificultades y revoluciones a monarquías parlamentarias, las cuales perduraron hasta que tras la I y la II Guerra Mundial desaparecieron en su mayor parte excepto en Gran Bretaña, los tres países del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), tres de los nórdicos (Suecia, Noruega y Dinamarca), la anomalía española tras la II República y el franquismo y alguna que otra de opereta como Mónaco o Liechtenstein, junto con los peculiares e incalificables casos de Andorra y el Vaticano.
Para ajustarse a las normas democráticas en estas diez monarquías supervivientes se reconvirtió al rey en una figura simbólica reservando el poder ejecutivo al primer ministro, cuya legitimidad deriva teóricamente de las urnas. En lo que respecta a las nuevas repúblicas surgidas de las cenizas monárquicas, hubiera cabido suponer que imitaran el ejemplo de los pragmáticos Estados Unidos suprimiendo la figura del monarca o mejor dicho fusionándola con la del jefe de gobierno, quedando reducida la jefatura del país a la de presidente de la república.
Pero no ocurrió así, ya que en prácticamente todos los casos, quizás por el peso de las tradiciones monárquicas, se optó por “reciclar” la figura del monarca en la del presidente de la república, dejando a éstos con unas competencias tan reducidas como las de sus colegas reales y el poder en manos del presidente del gobierno. Este esquema dual se aplicó también en la II República Española, y lo hubiera sido en su fugaz antecesora de haberse llegado a promulgar una constitución, razón por la cual no dio tiempo siquiera para nombrarlo.
En la actualidad Francia es la única república europea que cuenta con una presidencia con poderes reales, aunque a diferencia de los Estados Unidos existe también la figura del primer ministro, aunque este esquema político data tan sólo desde la proclamación en 1958 de la V República por el antiguo general Charles de Gaulle, mientras las cuatro anteriores siguieron el esquema europeo. Esto hace que el reparto de poderes recaiga mayoritariamente en el presidente de la república, mientras el jefe de gobierno cuenta con unas competencias limitadas no mucho mayores que las de un ministro. Se trata, pues, de una anomalía en el sistema republicano europeo, aunque no en el continente americano, y no sólo en los Estados Unidos, donde el presidencialismo suele ser lo habitual.
Desde mi punto de vista tanto el sistema americano como el francés presentan ventajas sobre el europeo, sean monarquías o repúblicas porque para el caso es lo mismo; en ambos países las elecciones presidenciales y las legislativas son separadas, y en ambas los ciudadanos votan para elegir por separado al presidente y al parlamento. Puede parecer irrelevante, pero no lo es puesto que el sistema presidencial garantiza una separación efectiva de poderes entre el ejecutivo y el legislativo a diferencia del europeo, donde al ser el jefe del estado un elemento decorativo el primer ministro es elegido por el parlamento y éste a su vez nombra a sus ministros. En consecuencia el poder ejecutivo y el legislativo acaban fusionados en uno, con lo cual la separación de poderes no pasa de ser una entelequia; todavía más si, como han venido haciendo, los partidos mayoritarios se reparten los nombramientos de la cúpula del tercer poder, el judicial, con lo cual la independencia de la justicia se va también al garete.
Cierto es que el sistema presidencialista puede tropezar con un inconveniente cuando las elecciones presidenciales y las legislativas dan ganadores a partidos distintos, lo cual impone una cohabitación entre ambos; pero en realidad este presunto inconveniente fue una salvaguarda introducida por los padres de la constitución norteamericana como un contrapeso entre los dos poderes, una precaución en definitiva para evitar una concentración de poder que pudiera llegar a ser peligrosa para los ciudadanos. Aunque allí, según tengo entendido, también es el presidente quien nombra a la cúpula del poder judicial.
No obstante el sistema europeo tampoco está exento de problemas, ya que si bien el primer ministro no tropezará con la cohabitación -si no cuenta con suficiente apoyo del parlamento no se podrá postular como tal-, sí se puede ver forzado a gobernar en minoría o con mayorías simples inestables, lo que redundará en gobiernos débiles sometidos al chantaje continuo de partidos minoritarios, cuando no en coaliciones postelectorales contra natura o, en casos extremos, forzando la convocatoria de nuevas elecciones. La experiencia demuestra que tampoco el extremo opuesto de la mayoría absoluta es el ideal al menos para los ciudadanos, ya que en estos casos el jefe del ejecutivo -y también, no lo olvidemos, del legislativo- tendrá las manos libres para hacer cualquier cosa que se le antoje, como por ejemplo incumplir impunemente las promesas electorales.
Hay un detalle más por el que prefiero un sistema presidencialista al europeo, aunque éste no deje de ser anecdótico. Cuando yo explico a un monárquico que ésta es una institución caduca y anacrónica, él me suele responder de dos maneras. Por un lado, con la falacia de comparar las monarquías democráticas europeas o la japonesa con las dictaduras presuntamente republicanas de otros continentes, aunque me pregunto qué pueden tener de republicanos tiranos tales como Vladimir Putin, Xi Jinping o Kim Jong-il, este último heredero del trono norcoreano para más inri. Claro está que a ello se puede contraatacar con las mismas armas arguyendo que siempre será mejor una república como la norteamericana, la francesa o la alemana que una monarquía como la marroquí o la saudí.
El segundo argumento es bastante más sutil. La sustitución de un monarca por un presidente de la república, ambos con poderes simbólicos o meramente protocolarios, no supondría un cambio apreciable más allá de lo simbólico, por lo cual no habría razón para hacerlo máxime cuando tampoco saldría más barato. Esto es cierto si lo aplicamos al sistema europeo, de hecho yo también creo que en la práctica no merecería la pena reemplazar en España a un rey por un presidente, por más que desde un punto de vista teórico siempre preferiré a un jefe de estado elegido por las urnas que no por las caprichosas leyes de la genética. Pero en la práctica y en las circunstancias actuales es mejor no meneallo, dada la calaña de los políticos españoles actuales.
Claro está que no acaban aquí las cosas. Además de la forma de gobierno del país, que suele estar recogida en las constituciones para evitar posibles vaivenes en caso de cambio político, está la no menos importante cuestión del sistema electoral, algo que suele tener rango de ley por lo que queda al margen de la constitución y por lo tanto debería ser más fácil de modificar en caso de que no funcionara suficientemente bien... aunque en la práctica, al menos en España, está resultando más inamovible que la pirámide de Keops.
En realidad el problema de traducir los votos de las elecciones en escaños parlamentarios no tiene fácil solución, puesto que se haga como se haga siempre aparecerán distorsiones de algún tipo. A ello se suma la intencionalidad de evitar que el parlamento se convierta en una jaula de grillos de difícil gobernabilidad, por lo que suele ser frecuente que se introduzcan filtros para evitar una fragmentación excesiva a costa, como cabe suponer, de las candidaturas minoritarias.
Por lo general, las leyes electorales de los diferentes países se encuentran entre los dos extremos marcados por el sistema mayoritario puro y el sistema proporcional puro, cada uno de los cuales con sus ventajas e inconvenientes.
En un sistema mayoritario puro como el británico, que también fue el que rigió en España durante la Restauración y la II República, el país está dividido en tantas circunscripciones como escaños parlamentarios, y en cada una de ellas se presenta un único candidato por partido ganando el escaño aquél que consiga más votos, aunque sea por la mínima diferencia con el segundo. Es un sistema, pues, de todo o nada que beneficia a los partidos mayoritarios, es decir al bipartidismo, penalizando al resto de los partidos y en especial a los minoritarios.
El caso opuesto es el proporcional puro, en el que el país es una única circunscripción donde todos los partidos se presentan en lista única y, salvo el inevitable ajuste de los restos, es decir, los votos que quedan sobrantes por una razón u otra, es el que menos distorsiones introduce. En su contra, cuenta el hecho de que fomenta la fragmentación parlamentaria dificultando la formación de gobiernos estables. En España se aplica tan sólo en las elecciones europeas, no así en las nacionales de diferente rango.
Para las elecciones generales en España se sigue un sistema intermedio que hace coincidir a las circunscripciones electorales con las provincias, aplicando para el reparto de los escaños la conocida como ley D´Hont por el apellido de su creador, el jurista belga Victor d’Hondt en 1878, que ya ha llovido.
La primera distorsión viene impuesta por la división provincial, ya que aunque los 350 escaños del Congreso se reparten entre las 50 provincias, Ceuta y Melilla de manera proporcional a su población, impone ciertos límites garantizando un mínimo de dos diputados a todas las provincias excepto Ceuta y Melilla, que eligen uno. Este “suelo”, poco relevante para las provincias más pobladas, introduce una sobrerrepresentación de las provincias con menor población y todavía más con Ceuta y Melilla, lo cual favorece a los partidos mayoritarios al hacer que un escaño, pongamos por ejemplo de Soria, “cueste” muchos menos votos que uno de Madrid o Barcelona.
En consecuencia salen perjudicados los partidos minoritarios, que en las provincias con poca representación se enfrentan a problemas similares a los de sus equivalentes en los sistemas mayoritarios puros.
Por el contrario, y éste es otro efecto no menos perverso, premia a los partidos que concentran a sus votantes en un número limitado de provincias, como ocurre con los nacionalistas. Teniendo en cuenta todos los problemas, todas las extorsiones y todos los perjuicios que llevan ocasionando éstos desde la llegada de la democracia, haciendo un arte de la extorsión a los gobiernos centrales de la que ni siquiera el traganiños de Aznar se libró, aunque sólo fuera por esto ya sería suficiente para erradicarlo.
Entrando ya en la propia ley D’Hont, que no deja de ser en sí misma un algoritmo matemático, nos encontramos con que los restos sobrantes del reparto de los votos entre las distintas candidaturas, los votos de los partidos minoritarios que no consiguieron escaño y los votos en blanco -no así los nulos ni la abstención-, se reparten proporcionalmente entre los partidos que sí han logrado representación, llevándose los mayoritarios la parte del león.
Y no queda aquí todo. Otra cuestión que a mi modo de ver distorsiona el sistema electoral español son las listas cerradas y bloqueadas, lo que implica que los electores no tenemos la menor posibilidad de elegir o no elegir a los candidatos con nombre y apellidos, salvo al cabeza de lista. Sí están abiertas las listas del Senado, pero no es aquí donde se corta el bacalao y de hecho yo personalmente no encuentro razón alguna a la existencia de esta segunda cámara, salvo como cementerio de elefantes -o pesebre en palabras de Galdós, no mías- para los políticos sobrantes del Congreso o de otros cargos oficiales. Así pues en realidad no elegimos a nadie, simplemente nos limitamos a refrendar lo que ya nos dan cocinado los aparatos de los partidos. Y no digo nada, por sabido, de los navajazos que suele haber entre las distintas facciones de los mismos para colocar a los suyos en los puestos privilegiados de las listas.
Por supuesto tampoco elegimos al presidente del Gobierno, ya que lo hacen los diputados siguiendo una férrea disciplina de voto que no tolera la más mínima desviación de las consignas del jefe, incluso en las decisiones más polémicas dentro de su propio partido. Tampoco faltan los pasteleos, como hemos tenido ocasión de ver recientemente, en forma de pactos postelectorales, un auténtico fraude a los ciudadanos, sobre todo cuando se trata de cambalaches antinatura cuyo único fin es rebañar los votos que les hacen falta y que, de haberse dado otros resultados distintos, jamás se harían.
Pero ya se sabe, hay presidentes que afirman tener pesadillas sobre un posible pacto con otros candidatos que, tras las elecciones, cambian radicalmente de opinión como si fuera de camisa e incluso, si me apuran, serían capaces de vender a su madre en caso necesario para lograr sus fines. Nada tengo en contra de las coaliciones, pero siempre que sean previas a las elecciones de modo que los votantes sepamos a quien vamos a votar y estemos seguros de que no nos vayan a dar gato por liebre con el Congreso convertido en el patio de Monipodio.
Recuerdo que allá por los años de la lejana y añorada -al menos en lo que respecta a la talla de los políticos de entonces- Transición nos “justificaron” estos tejemanejes con la excusa de que entonces los partidos recién salidos del franquismo eran todavía muy débiles y necesitaban fortalecerse. Bien, ya se han fortalecido más que convenientemente con unos inexpugnables muros de hormigón; pero pese a ello, al menos los mayoritarios que son los que se reparten el pastel junto a los nacionalistas -o chantajistas, que viene a ser lo mismo-, no están en modo alguno por la labor, puesto que ya procuraron en su momento cortarse un traje a medida en el que se encuentran muy cómodos.
Así pues, mucho me temo que en España, más que de democracia, habría que hablar de partitocracia, sin que exista el menor atisbo, al menos con el consentimiento de los partidos, de que la situación pueda mejorar en beneficio de los ciudadanos. En consecuencia, la pomposa afirmación constitucional de que la soberanía de España reside en los españoles, mucho me temo que no deja de ser una bienintencionada afirmación vacía de contenido. Mientras tanto los políticos, sin distinción de siglas, seguirán a lo suyo ajenos a los problemas reales y cotidianos de los ciudadanos.
Porque el problema no está en la democracia, sino en los políticos que la han acaparado.
Publicado el 10-7-2024
