
El paraíso de las mujeres
Una novela
fantástica de Vicente Blasco Ibáñez
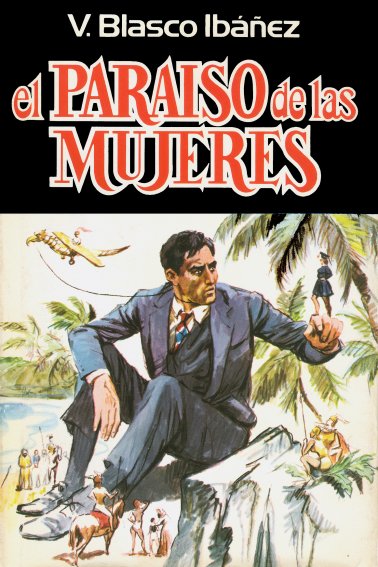
Existe la creencia firmemente arraigada de que los escritores españoles siempre han sido reacios a realizar incursiones en el género fantástico, y que incluso los contemporáneos tan sólo en muy contados casos han abordado este género o la más moderna ciencia ficción. Por supuesto, en ninguna historia de la literatura española vendrán reseñadas, salvo en casos excepcionales, obras que pudieran ser encuadradas en alguno de ellos o en el también menospreciado, por considerársele menor, género de aventuras.
En realidad las cosas no fueron tan drásticas, aunque sí es cierto que nuestros equivalentes a H.G. Wells, Julio Verne, Emilio Salgari o Rafael Sabatini, que los hubo, y algunos de ellos de bastante calidad literaria, están hoy sumidos en un olvido casi absoluto y tan sólo son conocidos -caso de José de Elola, Jesús de Aragón o Emilio Carrere- por los estudiosos o, como mucho, por algunos aficionados al género que, como es mi caso, siempre hemos sentido interés por esta faceta tan poco conocida de la literatura española.
Al aludido olvido de los escritores españoles especializados en la temática fantástica, de aventuras y de la todavía embrionaria ciencia ficción, hay que sumar también las escasas ocasiones en las que los autores consagrados decidieron hacer una incursión puntual en cualquiera de estos géneros. De hecho, si buscamos información al respecto tan sólo nos encontraremos con referencias a Tomás Salvador por La nave o sus dos novelas dedicadas a Marsuf, a la más reciente Olvidado rey Gudú de Ana María Matute... y poco más, ya que a Rafael Sánchez Ferlosio siempre se le recuerda por la costumbrista, y a mi modo de ver sobrevalorada El Jarama, dejándose muy en segundo término la para mí mucho más interesante -y fantástica- Industrias y andanzas de Alfanhuí.
Algo similar ocurre con José María Sánchez Silva, a quien su afamado relato Marcelino Pan y Vino eclipsó sus interesantes cuentos fantásticos; y apuesto a que muy pocos de ustedes conocerán el dato de que el mismísimo Galdós, paradigma de la literatura realista, en sus últimos años se internó de lleno en el género fantástico, escribiendo novelas tan poco galdosianas como El caballero encantado o los cuatro últimos Episodios Nacionales (Amadeo I, La Primera República, De Cartago a Sagunto y Cánovas) en los que, aun respetando la trama histórica al relatar los convulsos años que sucedieron al destronamiento de Isabel II, abandona por completo el realismo tan característico de su obra anterior.
En cualquier caso, quien esté interesado en la literatura fantástica española no lo tendrá demasiado fácil. Tan sólo han venido a paliar esta carencia algunas loables iniciativas tales como la Antología española de literatura fantástica (Valdemar, 1996); La realidad oculta: cuentos fantásticos españoles del siglo XX (Menoscuarto, 2008), una recopilación de relatos de David Roas, o las meritísimas reediciones de la editorial Valdemar... y poco más, al menos que yo sepa.
Han de disculparme por tan largo exordio, que he estimado necesario para hacerles partícipes de mi sorpresa -agradable, por supuesto- cuando descubrí que un autor tan serio y tan comprometido como Vicente Blasco Ibáñez también había echado su cuarto a espadas escribiendo El paraíso de las mujeres, una curiosísima novela fantástica escrita a modo de revisitación -término ahora muy de moda, que no aparece por cierto en el DRAE, tomado no en el sentido etimológico original de volver a visitar, sino en el figurado de recrear una obra literaria- de los popularísimos Viajes de Gulliver, más concretamente el primero de ellos, en el que el protagonista de la obra de Swift da con sus huesos en Liliput. O, si se prefiere, se trataría de una secuela, dado que la narración trascurre en la época en la que fue escrita la novela, a principios de los años veinte, dos siglos más tarde de la que le sirve de modelo y a la que se adapta a modo de continuación.
Curioso, ¿verdad? Yo de Blasco Ibáñez, uno de mis escritores favoritos, conocía sus novelas más famosas -La araña negra, Sangre y arena, Los cuatro jinetes del Apocalipsis, La catedral-, su serie de novelas valencianas -Cañas y barro, La barraca, Entre naranjos, Arroz y tartana, Flor de Mayo y los Cuentos valencianos-, la interesante novela histórica Sónnica la cortesana, ambientada en el Sagunto de las Guerras Púnicas, o su libro de viajes La vuelta al mundo de un novelista, aunque su obra literaria es mucho más extensa, bastando con consultar la Wikipedia para descubrirlo.
Sin embargo, y a pesar de la popularidad de la que gozara en vida, su condición de republicano y su tenaz militancia política -se exilió en Paris tras el golpe de estado de Primo de Rivera- convirtieron a Blasco Ibáñez en un autor non grato para el franquismo, que no pudiendo ensañarse con él al haber fallecido en 1928 sin llegar a conocer la República por la que tanto luchó, lo haría censurando su obra y, en uno de sus típicos arranques de miseria moral, hasta con su inconcluso mausoleo del cementerio valenciano al que fueron trasladados sus restos tras la proclamación de la II República, donde todavía hoy reposan en un sencillo nicho. Así pues, no es de extrañar que hubiera que esperar a la muerte del dictador para que la obra del autor valenciano volviera a ser conocida, al tiempo que varias adaptaciones de novelas suyas a la televisión, algunas magníficas como Cañas y barro y otras posteriores bastante más mediocres, contribuyeron también a rescatar su memoria literaria, aunque fuera de rebote.
Así pues, hasta hace poco yo no tenía la menor idea de que El paraíso de las mujeres, que encontré a precio de saldo en uno de los puestos de la Cuesta de Moyano, pudiera entrar de lleno en el género fantástico, rozando incluso en ocasiones la ciencia ficción... pero es así, y es el propio autor quien lo explica pormenorizadamente en el prólogo del libro, fechado en 1922. Como es sabido Blasco Ibáñez fue uno de los pocos autores españoles de su época que se percataron del enorme potencial del cine, un arte todavía en mantillas que no había dado aún el salto al sonoro pero que comenzaba ya a demostrar que iba mucho más allá de ser una mera atracción de ferias. Blasco, perspicaz, logró la proeza de conseguir que varias de sus novelas fueran adaptadas al cine con notable éxito por productoras norteamericanas, en especial Sangre y arena y Los cuatro jinetes del Apocalipsis, aunque hubo alguna más.
Blasco relata que, a raíz del éxito de estas películas, su productora le propuso escribir un guión a partir del cual pudiera rodarse una película de interés y novedad. Éste fue el confeso origen de El paraíso de las mujeres, retomando el escritor valenciano su entusiasmo infantil por los Viajes de Gulliver para imaginar una secuela del viaje a Liliput ambientada doscientos años más tarde.
Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Blasco reconoce que, como cabía suponer, su guión resultó a la postre demasiado complicado como para ser abordado por los limitados medios técnicos del cine de su época, ya que se hubieran requerido unos efectos especiales imposibles de recrear en su momento... e incluso bastantes años después. En consecuencia la película jamás llegaría a ser rodada, aunque Blasco Ibáñez aprovechó la idea convirtiéndola en esta curiosa novela.
Repasemos el argumento. El protagonista, Edwin Gillespie, es un joven ingeniero sin fortuna enamorado de Miss Margaret Haynes, hija de un rico potentado ya fallecido. La muchacha corresponde a su amor, pero su madre, que no ve en Edwin sino un pobretón muy por debajo de su millonario nivel, se niega a dar su consentimiento al noviazgo mientras Edwin no demuestre ser capaz de hacerse rico tal como lo hiciera su difunto esposo. Así pues Edwin, desesperado, decide embarcarse con destino a Australia, pensando que en ese país podrá colmar las prosaicas aspiraciones de su futura suegra como paso imprescindible para poder lograr la mano de su amada.
Sin embargo las cosas se torcerán ya que de no ser así, parafraseando a John Ford, no tendríamos novela. El barco en el que viaja el protagonista naufraga frente a las costas de la Tierra de Van Diemen, es decir, Tasmania, y éste acaba llegando en un bote salvavidas a una playa desconocida que, como cabía suponer, pertenece a la costa de la antigua Liliput. Tras unos primeros episodios prácticamente calcados -supongo que de manera voluntaria- de la obra de Swift, pronto Blasco comienza a perfilar su revisión -mejor que la dichosa revisitación- de esta novela argumentando que, en los dos siglos transcurridos entre la llegada de Gulliver y la de Edwin Gillespie, es evidente que en Liliput han pasado muchas cosas... lo que permite a nuestro autor dar rienda suelta a su imaginación.
Así, y aunque la trama general de la narración es bastante similar a la de su predecesora, siguiendo el esquema que empieza por el apresamiento, continúa por la curiosidad y el trato benévolo hacia el gigante y culmina en una crisis que acabará expulsándolo del país, no sin antes haber corrido grandes riesgos, profundizando en ella nos encontramos con notables innovaciones surgidas de la inspiración del autor español. Para empezar en Liliput y, en general, en la totalidad de los antiguos reinos en los que se reparte la humanidad enana, hubo en su día revoluciones que acabaron con las corruptas monarquías, un planteamiento lógico saliendo de la pluma de un republicano irredento.
Pero las cosas no se habían quedado ahí; tras entrar estas revoluciones en una espiral bélica cada vez más atroz -aquí es probable que Blasco tuviera en mente la reciente revolución rusa-, había ocurrido un hecho trascendental gracias al cual había sido posible erradicar de raíz todos estos conflictos que venían desangrando a la diminuta humanidad liliputiense: una rebelión femenina que, tras inutilizar la totalidad de las armas de los varones gracias al invento revolucionario de los rayos negros, se habían hecho con el control absoluto de la sociedad mediante el expeditivo método de dar la vuelta a la tortilla, relegando a todos los varones a un estado de sumisión absoluta similar -recordemos que cuando la novela fue escrita las mujeres carecían de derecho al voto en la mayoría de los países, incluyendo muchos de los más avanzados- a la que ellas habían estado padeciendo hasta entonces.
Es de suponer, o al menos así me lo imagino yo, que Blasco Ibáñez conocería la popular jota de la zarzuela Gigantes y cabezudos, estrenada en 1898, en la que las vendedoras de un mercado de Zaragoza cantan a coro:
|
Si las mujeres mandasen |
Y lo cierto es que lo aplicaron al pie de la letra, y con tal efectividad que, al cabo de varias generaciones, la implantación de semejante matriarcado era tan sólida que los hombres, recluidos en sus casas muy al estilo moruno y con velos incluidos, habían cedido el protagonismo a unas mujeres que, en su afán por borrar todo cuanto oliera a masculino, habían llegado incluso a invertir el significado de los géneros, asumiendo ellas el masculino a la par que convertían en femeninos a sus cónyuges.
Es muy probable que Blasco aprovechara este marco tan exagerado para poder criticar con mordacidad a la sociedad de su época ya que, como cabe suponer, las mujeres, pese a todas sus declaraciones de intenciones y habiendo llegado incluso a abolir los topónimos tradicionales convirtiendo a Liliput y al resto de los antiguos reinos en los Estados Unidos de la Felicidad, y a Mildendo, la capital, en Ciudad-Paraíso de las Mujeres, habían acabado reproduciendo la práctica totalidad de los antiguos vicios y defectos masculinos a excepción, por el momento, de la guerra.
La sociedad liliputiense descrita por Blasco Ibáñez se muestra como un curioso steampunk con características propias, ya que si bien aparecen en ella invenciones tan innovadoras para la época como los automóviles, los aviones o los submarinos, a ellas se suma la inexistencia de armas de fuego -salvo en los museos- debido a su inutilidad frente a los todopoderosos rayos negros, lo que hace que el ejército liliputiense esté anacrónicamente equipado con armas blancas, ballestas y catapultas. Puesto que existe además una casta de hombres esclavos utilizados para realizar los trabajos más duros a fuerza de músculos, el resultado de todo ello es un delicioso anacronismo que recuerda un tanto a la ambientación de la ciencia ficción más primitiva, al estilo del Mongo de Flash Gordon -aunque éste es unos años posterior- o del Marte de John Carter. Y puesto que Blasco Ibáñez, no lo olvidemos, frecuentó los Estados Unidos, no sería nada disparatado pensar que pudiera haber conocido la ciencia ficción embrionaria que por entonces estaba surgiendo allí.
En cualquier caso, ya lo he comentado anteriormente, aunque El paraíso de las mujeres no puede ser considerada como una novela de ciencia ficción, sino de fantasía, lo cierto es que, vuelvo a repetirlo, presenta algunos elementos afines al género, incluyendo detalles distópicos tan evidentes -y posteriormente utilizados por el propio Orwell en 1984- tales como una reescritura total y completa de la historia para hacer parecer que absolutamente todos los logros científicos y sociales habían sido realizados por mujeres. Porque, eso sí, El paraíso de las mujeres podría ser catalogada perfectamente en la misma categoría que la ya citada 1984, Un mundo feliz o Farenheit 451 -las tres posteriores, por cierto-, olvidándonos de la eterna e interminable discusión sobre lo que es ciencia ficción y lo que no.
Claro está que, como en toda buena distopía que se precie, tan feliz matriarcado contiene en su seno las semillas de su propia destrucción, y no sólo por las rencillas entre las propias mujeres, sino también por la existencia de un movimiento masculinista decidido a obligar a las mujeres a volver a los fogones, y no de forma metafórica sino literal, para lo que cuentan con un invento revolucionario, un arma anti-rayos negros, que les permitirá, o al menos así lo creen ellos, hacerse con el poder aprovechando las viejas y oxidadas armas de fuego que yacen arrumbadas en los museos.
Mientras tanto Edwin, el protagonista, también se ve obligado a sufrir su propia ordalía. Merced a una combinación de torpezas involuntarias y su apoyo decidido a una pareja perseguida que le hace recordar su propio drama personal, con el agravante de que el enamorado es uno de los cabecillas rebeldes, finalmente será víctima de los sectores más intransigentes de la cúpula gobernante, que a punto está de aniquilarlo condenándole in extremis a una vida de esclavitud construyendo un espigón del puerto. Mientras tanto el profesor Flimnap, un circunspecto catedrático de inglés -considerada en Liliput una lengua muerta- designado por el gobierno como su traductor, mujer por supuesto pese al uso del género masculino, acabará enamorándose de él para complicar todavía más las cosas.
Cuando todo parecía haber llegado a un callejón sin salida, con Gillespie sometido a su triste destino y habiendo sufrido incluso un intento de asesinato por parte de sus implacables enemigos, el escenario vendrá a cambiar dramáticamente tras el estallido de la rebelión masculina, que obliga al gobierno a volcar todos sus recursos bélicos en la represión de la revolución, dejando sin vigilancia al gigante... lo que aprovechará éste para recuperar su antiguo bote y, sin pensárselo dos veces, marcharse de allí con viento fresco antes de que las burladas liliputienses pudieran impedírselo, haciendo oídos sordos a las desesperadas súplicas de su enamorada -utilizaré el género femenino para evitar posibles malinterpretaciones- Flimnap.
Su precipitada huida tendrá, no obstante, unas consecuencias trágicas con la muerte de sus dos protegidos liliputienses, arrastrados por él de forma inadvertida en su precipitada fuga, a las que sigue el intento de suicidio del propio Gillespie...
Sin embargo no será éste el final, ya que el astuto Blasco Ibáñez se sacará un as de la manga que le servirá asimismo para mantener a salvo su reputación de escritor serio: al cabo resultará que todo el rocambolesco episodio de las aventuras de Edwin Gillespie en el antiguo Liliput ha sido tan sólo un sueño inspirado por la lectura de la obra de Swift, despertando éste, sobresaltado pero entero, en la cubierta del paquebote que le conduce a Sydney, en una de cuyas hamacas se había quedado inadvertidamente dormido.
Y el final verdadero, eso sí, consistirá en un par de telegramas que le informarán de que la resistencia materna ha desaparecido gracias a la tozudez de la muchacha, lo que les deja vía libre para su felicidad.
Una posible influencia de El paraíso de
las mujeres
en la obra de Pascual Enguídanos
Quiero terminar esta reseña con una especulación sobre la cual, advierto, carezco de la menor prueba documental, pese a lo cual no puedo evitar hacerla. ¿Pudo haber conocido Pascual Enguídanos esta novela de su paisano? Desde un punto de vista teórico sí, dado que la novela fue publicada como ya quedó dicho en 1922, justo un año antes del nacimiento del autor de la Saga de los Aznar. Después de esta fecha, y según el catálogo de la Biblioteca Nacional, El paraíso de las mujeres no sería reeditada en español hasta 1949, fecha en la que la editorial Aguilar publicó las obras completas de Blasco Ibáñez -no tan completas, puesto que falta, al menos, La araña negra- en tres volúmenes. Tras al menos tres reediciones, la última de ellas en 1961, en 1978 apareció, ya como libro independiente, en la edición de Plaza y Janés que es la que yo he leído, a la que hay que sumar otras dos más recientes en 2001 y 2009.
Ahora bien, si no tenemos ningún indicio de que Pascual Enguídanos hubiera podido leer esta novela, ¿por qué mi empeño en atribuirle este conocimiento? Pues porque una vez leída El paraíso de las mujeres, me he encontrado con una curiosa coincidencia de determinados detalles que aparecen en diferentes novelas del autor de la Saga de los Aznar pese a no ser en modo alguno habituales en la ciencia ficción popular española.
Así, está el tema de la interacción entre gigantes y enanos que aparece en novelas como ¡Piedad para la Tierra!, Extraños en la Tierra, Un mensaje en el espacio o El extraño viaje del doctor Main, en las que se superpone a la más inmediata entre humanos y extraterrestres, mientras en Embajador en Venus o en La momia de acero los gigantes son de naturaleza robótica. Profundizando todavía más, nos encontramos con que el amor imposible entre un terrestre -en este caso el gigante- y una visitante de Extraños en la Tierra recuerda poderosamente a la todavía más antinatural -la diferencia de tamaños es aquí muy superior- atracción amorosa experimentada por la tímida catedrática hacia el gigantesco Gentleman-Montaña, tal como ella le denomina.
No acaban aquí las hipotéticas influencias de Blasco Ibáñez sobre Enguídanos. El matriarcado que gobierna en la antigua Liliput recuerda bastante también al que se encuentran los Aznar al llegar a Valera, procedentes de la moribunda Tierra, en El imperio milenario; huelga decir que en la novela de la Saga las aguas acabarán volviendo a su cauce masculino, mientras en la de Blasco nos quedaremos sin saber el resultado final de la guerra desatada entre ambos sexos.
Por último, está el curioso tema de los rayos negros, sin duda uno de los elementos de la novela más cercanos a la ciencia ficción, capaces de impedir el uso de cualquier arma de fuego ya que, con sólo posarse sobre ellas, provocan la detonación inmediata de los explosivos que contienen. Y, aunque aquí la comparación puede resultar más rebuscada, estos rayos negros a mí me recuerdan al Rayo de la Muerte que constituye el leitmotiv de El Atom S-2, un invento similar ideado para acabar con todas las guerras a base de destruir cualquier tipo de arma o vehículo militar pero que, finalmente, acabará provocando el holocausto de su enloquecido inventor.
¿Demasiada imaginación la mía? Puede que sí... o puede que no.
Publicado el 17-6-2013
