
El Nuevo viaje a la Alcarria de Cela,
o
cómo segundas partes sí pueden llegar a ser buenas
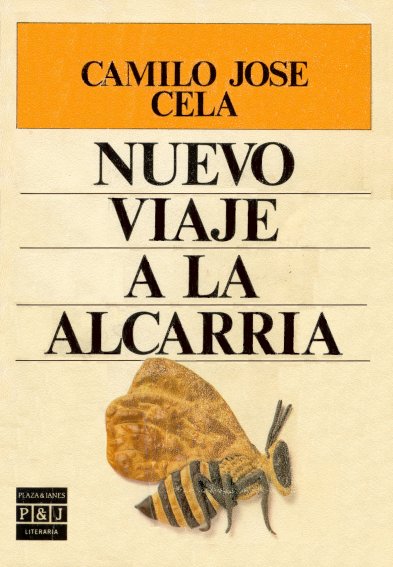
En esta España da nuestros amores en la que, como en cualquier otra nación de su entorno, la mediocridad suele ser habitualmente primada sobre la valía, no acostumbra a ser noticia de primera página la aparición de una nueva obra literaria... Salvo en contadas excepciones en las que, al menos en lo que respecta al gran público, la fama del autor o los montajes publicitarios suelen primar sobre el valor real del trabajo.
Éste no es, afortunadamente, el caso de Camilo José Cela, cuyo Nuevo Viaje a la Alcarria ha merecido el honor, insólito por estos pagos, de ser publicado en varias entregas por una de las principales revistas de información general existentes en España. No voy a descubrir aquí los sólidos valores que atestiguan que Cela es, desde hace ya muchos años, uno de los más firmes puntales de la literatura contemporánea española; pero sí deseo resaltar que a mí Cela me gusta, como asimismo me gustan las obras de viajes, tan abundantes antaño y tan escasas ahora que los medios de comunicación de masas (periódicos y revistas, cine y sobre todo la tan mal aprovechada televisión) han acabado con la poesía de este extinto pero jamás caduco género literario.
Cela, con sus dos Viajes a la Alcarria, retoma el hilo de una tradición que entronca en personas tales como el ilustrado Ponz del Viaje por España o el más reciente Blasco Ibáñez de la Vuelta al mundo de un novelista, por citar tan sólo dos conocidos ejemplos; y lo hace con toda la naturalidad de aquel que no necesita convencernos constantemente de la calidad de sus obras, muy al contrario de tantos y tantos advenedizos que, sabedores de lo frágil de su posición, intentan no obstante convencernos de que lo blanco es negro y lo absurdo arte, un arte que por lo general sólo suelen entender ellos y sus más que contados corifeos y demás adláteres.
Han sido muchos los años (casi cuarenta) que han mediado entre ambos Viajes, y han sido todavía mayores los cambios sufridos por esta España nuestra, una España que ha pasado de ser una atrasada sociedad rural apenas salida de una cruenta guerra civil tan fraticida como absurda, a presumir de un carácter europeo que en justicia jamás llegó a perder del todo. Han sido demasiados años para los hombres, pero no para una tierra que, a fuer de ser vieja, ha acabado por ser sabia.
Confieso, con una culpabilidad no exenta de rubor, que mi acercamiento al primer Viaje de Cela se debió principalmente a mi curiosidad por ver qué había escrito sobre Alcalá; y confieso, sin nada de culpabilidad y absolutamente sin el menor rubor, que mi intención en esta ocasión ha sido muy distinta, aun cuando no haya podido evitar abrir el libro por vez primera en el capítulo dedicado a nuestra ciudad.
Por Alcalá de Henares pasa el tren a las tapias del cementerio. Sobre el río flota, como siempre, una tenue neblina. En Alcalá de Henares se apea mucha gente, queda el tren casi vacío.
Esto es todo lo que dice el escritor sobre la Alcalá de finales de los cuarenta, elevando a la categoría de río a un pobre y modesto Camarmilla que, desde que fuera liberado de la pesada carga que en él vertían los intestinos de las fábricas vecinas, suele ir seco y triste a modo de uadi africano o de las más familiares y cercanas ramblas mediterráneas.
El río Torote corre con un hilo de agua color café de recuelo.
Dice ahora Cela acordándose de otro de los cursos de agua complutenses, al que cantara irónicamente el poeta alcarreño -de Pastrana- Manuel de León Marchante; y continúa, en este 1986 tan lejano en el tiempo de aquel 1946 en el que había acabado la guerra pero no había llegado aún la paz:
Vuelven a aparecer las colmenas de casas y, de repente, se presenta Alcalá de Henares, la literaria y vetusta Alcalá de Henares que, en la parte que se enseña, parece un suburbio de Los Ángeles de California. El centro de la ciudad es ya otra cosa, con su Puerta de Madrid, con sus iglesias y sus cuarteles, con sus murallas, sus viejos edificios, su Universidad, sus escudos heráldicos, sus soportales, su quiosco de la música y su Círculo de Contribuyentes. Hay un refrán que dice: Riqueza vieja es la nobleza.
No, la verdad es que ciertamente Camilo José Cela continúa sin dedicar demasiadas líneas a nuestra ciudad, salvo para decir finalmente:
De Alcalá se sale, entre campos verdes y cultivados, por la llanura que termina en un horizonte de mansas montañas.
Y recordar, bastante después, que fue el desaparecido Carlos Chacón el autor de los azulejos con las que la diputación provincial de Guadalajara jalonó la ruta de su primer viaje... Lo cual, objetivamente, no se le puede reprochar demasiado. Alcalá no es una ciudad alcarreña, por más que la abrupta aunque modesta escarpa que marca el límite norte de esta comarca (los cerros para los alcalaínos de siempre) se encuentre apenas a unos centenares de metros de los últimos e impersonales bloques de la ciudad, con los majestuosos montes del Viso y el Ecce Homo plantados a modo de avanzados jalones sobre la llana e inmediata Campiña que se extiende mansamente a sus pies. Y la obra, recordémoslo una vez más, es un Viaje a la Alcarria.
No, Alcalá no es geográficamente alcarreña; aunque sí lo es de corazón, como lo muestran las cercanas y alcarreñas villas de Loeches, de Torres, de ese Valverde que tiene a gala apellidarse de Alcalá; como lo cantan los lejanos y semiescondidos caseríos de Ambite y Orusco, como lo proclaman los políticamente guadalajareños pueblos del Pozo y Pioz...
Pregúntesele a cualquier alcalaíno de nacimiento cuál o cuáles de sus antepasados proceden de más allá del Zulema; muy pocos de ellos, a buen seguro, habrán de responder negativamente. Yo, sin ir más lejos, sé de una abuela de Escariche y de unos bisabuelos de Fuentelaencina, amén de unos parientes lejanos que aún conservan casa en Fuentenovilla.
Me gusta la Alcarria, esa hermosa comarca a la que a nadie le da la gana de ir en palabras del propio Cela; me gusta a pesar, o quizá a causa, de esa adustez castellana, de esa reciedumbre que difícilmente se podrá encontrar más allá de los límites de la antigua y ahora desmembrada región de Castilla, esa Castilla mística y austera a la que muy pocos artistas y escritores, tales como Zuloaga o Unamuno, han sabido describir con acierto.
Sí, me gusta la Alcarria de mis atesorados recuerdos infantiles, cuando con mis apenas diez años trotaba feliz por los barrancos de Anguita, allá por donde el valle del Tajuña se convierte en alto páramo y la naturaleza nos sigue recordando que, pese a todo, nuestro planeta continúa siendo hermoso. Me gusta la Alcarria, esta hermosa región que, al igual que lo que se afirma de nuestro vecino Portugal, se encuentra a la vez tan cerca y tan lejos de nosotros.
Publicado el 24-5-1986, en el nº 1.001 de
Puerta de Madrid
Actualizado el 17-6-2007
