
Augusto Arias, un ecuatoriano a la búsqueda de Cervantes *
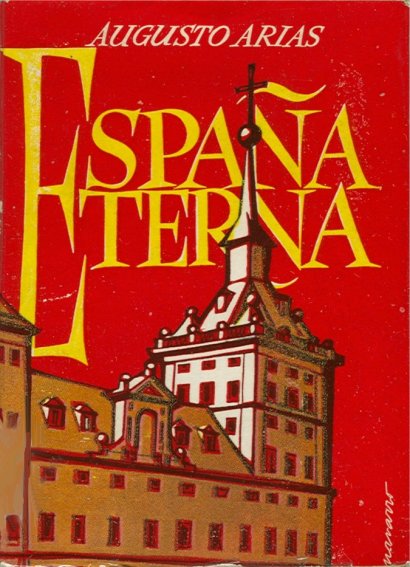
Este año en que se celebra un aniversario más o menos redondo del nacimiento de Cervantes, no está de más recordar a aquellas personas que, venidas de otras latitudes, buscaron el espíritu cervantino en la ciudad natal del escritor. Sin duda fueron muchos los viajeros-escritores o escritores-viajeros, llámeselos con se prefiera, que a lo largo de los siglos XIX y XX visitaron España para conocer sus peculiaridades. Dentro de éstos están los hispanoamericanos, menos conocidos que los europeos pero que aportaron un punto de vista diferente aun manteniendo el substrato cultural común que nos une. Así, a modo de ejemplo, recorrieron la geografía española distintos escritores procedentes de tierras americanas tales como los argentinos Manuel Ugarte y Enrique Larreta, el boliviano Alberto Ostria Gutiérrez, el colombiano Gabriel García Márquez, el costarricense Carlos Jinesta, el cubano José Martí, la chilena Gabriela Mistral, el dominicano Pedro Henríquez Ureña, el mexicano Amado Nervo, los peruanos Felipe Sassone, José Santos Chocano y Félix del Valle, el uruguayo Juan Zorrilla de San Martín, el venezolano Arturo Uslar Pietri, etc. Pero el viajero que traemos hoy a estas páginas es interesante no sólo por ser del otro lado del Atlántico, sino también por ser su visión de nuestra ciudad prácticamente desconocida entre los alcalaínos.
Nos estamos refiriendo, al escritor ecuatoriano Augusto Arias, nacido en 1905 y muerto en 1975. Son muy escasos los datos biográficos que hemos podido encontrar de este poeta, crítico y ensayista ecuatoriano, aunque podemos reseñar que publicó las colecciones de poesía Del sentir (1926), imbuida por la estética modernista y muy popular en su país, y El corazón de Eva (1927). Se acreditó como ensayista en El cristal indígena (1934), y como crítico literario en Antología de poetas ecuatorianos (1944), Vida de Pedro Fermín Ceballos (1946) o Panorama de la literatura ecuatoriana (1948). Otras obras suyas son En elogio de Ambato (1926), Mariana de Jesús (1929), Virgilio en castellano (1930), Luis A. Martínez (1937), Páginas de Quito (1939), Tres ensayos (1941), Viaje (1943), España en los Andes (1950). Junto con su contemporáneo Jorge Carrera Andrade (1903) son los dos únicos ejemplos que hemos encontrado de escritores ecuatorianos que sintieron cierta atracción por los temas españoles.
El texto que nos ocupa lleva por título Alcalá de Henares y pertenece al libro España eterna, publicado primeramente en Quito por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1952 y reeditado posteriormente en España1. El libro trata de recoger las esencias básicas de la cultura española (Goya, Velázquez, Cervantes, etc.) a través de la descripción de diversas poblaciones españolas en un empeño de encontrar esa España eterna que anuncia el título del volumen. La figura y la obra de Cervantes están presentes a lo largo de distintos pasajes del texto en una sucesión de capítulos independientes, cada uno de los cuales está dedicado a una ciudad española: Madrid, Toledo, Ávila, Segovia, Salamanca, Valladolid, Burgos, Santander, Sevilla, Barcelona... Y Alcalá, por supuesto. El texto dedicado a nuestra ciudad es breve (siete páginas de texto más dos de presentación), y en realidad más que a Alcalá está dedicado a Cervantes, por lo cual no es de extrañar que las referencias a la ciudad no pasen de ser limitadas y más literarias que descriptivas:2
En línea igual a la de Salamanca, esta Universidad de Alcalá de Henares supo del linaje espiritual del estudiante.
O:
Buscaríase en vano al rico hombre de Alcalá que pintó Moreto. En otra edad, por estos soportales que resisten transitó en su infancia D. Antonio Solís, el historiador de España en las Indias.
Claro está que la Alcalá que visitó Arias merece para él menos interés que su glorioso pasado3:
La soledad un poco terrosa de Alcalá, (...) pueblo de muros desconchados.
Citas ambas tomadas del capítulo dedicado a Alcalá, aunque también aparecen algunas breves referencias a nuestra ciudad en el capítulo de El Escorial4:
En la biblioteca escurialense (...) revolará nuestra curiosidad del viejo Alcorán a los impresos primitivos de Alcalá; de los códices hebreos a los griegos y latinos; de los pesados misales a los libros de horas, y de los originales de las Cantigas o de los de la Grande e General Historia del Rey Sabio a los del Cancionero de Baena...
O en el de Salamanca5:
El sevillano Mateo Alemán distribuye el tiempo de su aprendizaje entre Salamanca y Alcalá de Henares. Su pícaro Guzmán de Alfarache descenderá, por lo mismo, tanto de la ciudad universitaria como del pueblo cervantino.
Junto con numerosas referencias a Cervantes. Resulta curioso que Arias, autor que denota poseer una gran cultura libresca, hable de la parroquia de Santa María “La estatua flaca de Don Miguel, frontera a la iglesia de su bautizo en la villa complutense” sin hacer alusión a que en la fecha probable de la visita (finales de los años 40 ó principios de los 50) la misma estaba en ruinas tras el incendio de la guerra civil, y es preciso aclarar que su despectiva alusión a la casa de Cervantes “Iremos hacia la casa natal de Cervantes en donde toda memoria se desvanece frente a unas paredes bajitas que se desmoronan” no se refiere a la actual, inaugurada tras su restauración en 1956, sino al lugar donde se creía que ésta había estado hasta las investigaciones de Astrana Marín, las tapias hoy desaparecidas del solar frontero al Teatro Salón Cervantes, en la calle de este nombre.
Por lo demás, pocos comentarios quedan ya por hacer salvo que el lenguaje que emplea resulta un poco farragoso y con algún que otro giro americanista, haciendo su lectura hasta cierto punto incomprensible en la actualidad, aunque no por ello deja de ser un texto interesante que a continuación reproducimos en su integridad6:
Cuando Azorín escribe en su Prólogo en sueños que “Cervantes no ha nacido en la Mancha y pertenecía a la Mancha”, si roza un tema de difíciles comprobaciones bautismales, consagra, en cambio, en una de esas frases que caen hacia un punto redondo, la identificación del Ingenioso Hidalgo con el paisaje de sus eternos andares: “Cervantes nos da en su libro la visión de los inmensos llanos manchegos”.
Hubiera visto la primera luz, como Azorín afirma, en Alcázar de San Juan y fuera, asimismo, de acuerdo con la fé del sobrio marginador de los clásicos, falsa la partida de Alcalá de Henares, por estos campos anduvo Cervantes, no sólo con su realidad ya desasida de los pañales, sino también, y sobre todo, con las serias o las burlescas desazones de su Quijote, y de aquí recogió la luz y la dilatación manchegas, la enjabelgada arquitectura de los pueblos; la visión, que en vano trataría de imitar el más diestro artista de la plástica, al propio tiempo sumaria y detallista, animada con las propias palabras de sus patrones y sus huéspedes, de las ventas y las hosterías.
En Alcalá de Henares, pese a las más lúcidas rectificaciones, comienza la vida de Cervantes y de Don Quijote. La estatua flaca de Don Miguel, frontera a la Iglesia de su bautizo en la villa complutense, puede ser tanto la de su figura como la de Alonso Quijano casi al tiempo de velar las armas para su marcha por los campos de Montiel. No hay error por eso en el viajero que deteniéndose junto a ella se imagina de pronto que aquel bronce corresponde a la efigie del caballero cuyo destino es posible soslayar por los aledaños alcalaínos.
Y luego allí está esa pila en forma de copa sobre la cual la cabeza de Cervantes recibió el agua del nombre cristiano, mientras en su labios se salaba una de las sonrisas que habían de florecer más abiertamente al espectáculo del mundo por donde transitarían sus personajes, no esencialmente diversos en ninguno de los climas, con sus desequilibradas proporciones de fantasía y de cordura, con la fiebre del espíritu que seca la carne o con la conformación adiposa del buen sentido, de las alforjas y de los refranes.
Estos son su teatro y su ámbito, su cuna y su posada. Aquí hay que buscar a Cervantes en su doble proporción, acaso no bien examinada por sus biografistas, de ingenio maduramente espontáneo, que logra contarnos en sus novelas lo que ha visto y oído, que nos lleva con encantadora naturalidad, hasta el punto de que no nos cuidemos de distinguir entre la invención y la certeza, y de docto escritor que sostiene su claro parlamento en invisibles puntales de una sabiduría que pudiera decirse esotérica; que se guarda entre las páginas que parecen brotadas sin aplicación; que corre, libre, disimulándose entre las simples pero sentenciosas conversaciones de los tipos populares, y que en los diálogos de los señores corresponde en veces a un filosófico modo de señalar la ignorancia de la grandeza o la liviandad de la dicha que acaso sea tal, en parte por su desapego a la sapiencia.
Ni quien observó que en el bronce de ese flaco hidalgo de espadín, podía estar la figura de Don Quijote en la soledad un poco terrosa de Alcalá, ni el que confiere a este pueblo de muros desmochados el carácter de capital de la Mancha, viajan al lado de los errores de la geografía o de la historia. Tampoco caen en despropósito los que consideran que los campos manchegos comienzan a extenderse desde las afueras de Madrid. Aciertan, más bien, en la propia ruta del Quijote y en la de Cervantes a quien veremos siempre transfundido en su inmortal caballero. Cuando los nómades de La Gitanilla buscan excusas para no viajar a la capital de Andalucía, por las razones de su seguridad y hasta de su recato, donde las montañas de Toledo “determinaron torcer el camino a mano izquierda y entrar en la Mancha y en el reino de Murcia”. Y sí de Toledo a Córdoba es más sensible y abarcable la llanura manchega y el campo por donde se establece el tránsito de Castilla la Nueva hacia las tierras andaluzas festejadas por las cepas de los viñedos y por los puntos verdes de los olivares, ya discurren vientos quijotescos por la doctoral Alcalá en donde se ligan, como por modo natural, los sabios discursos que oyera el Paraninfo complutense, con la fabla recia del Arcipreste y las conversaciones de Don Quijote y Sancho.
En línea igual a la de Salamanca, esta Universidad de Alcalá de Henares supo del linaje espiritual del estudiante. Al penetrar por sus arcadas, dedicamos nuestro saludo interior al Cardenal Cisneros, que está presente en su estatua modelada por cinceles romanos, que así acuerdan con el aire antiguo de la Villa, como consagran los perfiles de aquel adelantado fundador.
Los nombres de letrados y filósofos que por aquí discurrieron, se muestran, en líneas sobrias, sobre las paredes de este Paraninfo, rectángulo rodeado de balcones, cubierto por un artesonado de relieves pulidos y a cuya tribuna ascendían los togados de la poliglosia, los que habían hecho sustancia del universo de las humanidades.
Como en un Renacimiento que se hubiera sujetado a las proporciones del eterno saber, los vastos patios de la Universidad alcalaína estuvieron sostenidos por centenares de columnas corintias y jónicas, muchas de las cuales afirman todavía su estabilidad en este recinto por cuyo patio trilingüe desfilarían Juan de Ávila o Juan de Mariana y por donde habría de cruzar Arias Montano, para sus llegadas hacia la literalidad de la Biblia.
Acaso una gran parte del encanto de estos pueblos, resida en su detenimiento, no obstante el obligado tributo que suelen pagar a la divinidad destructora del tiempo, cuando no las afirma en su fisonomía la diestra sagaz de la reconstrucciones. Quitad, por eso, del patio de la Universidad complutense el pozo secular con su ojo de agua que tiembla en lo profundo o desvestid de su mobiliario en blanco a las ventas alcarreñas y os parecerá que han fugado un poco los recuerdos de la sabia cómpluto, del mismo modo como en éstas ha comenzado a desdibujarse el anguloso sentido de los seres manchegos que integra el cuadro castellano en el cual todavía es de verse el ancho continente de las venteras y hasta la traza advertida de las maritornes.
Buscaríase en vano al rico hombre de Alcalá que pintó Moreto. En otra edad, por otros soportales que resisten, transitó en su infancia D. Antonio Solís, el historiador de España en las Indias. Iremos hacia la casa natal de Cervantes en donde toda memoria se desvanece frente a unas paredes bajitas que se desmoronan con lentitud. De Juan Ruiz no queda en Alcalá recuerdo alguno. Pero fue complutense aquel Arcipreste “velloso y pescozudo”, creador de su realística Trotaconventos y genio de una tan ancha alegría de vivir, como para haber castellanizado lo mejor y más vivo del patrimonio común de las fábulas. En esta vereda es dable suponer alguno de los paseos de Juan Ruiz, cuando escribía a una de sus duennas o troteras: “Fija, mucho vos saluda uno que mora en Alcalá...” De aquí saldrían varios de sus divagares que dan sabor a su multiforme libro, y de aquí emprendería en sus viajes a los altos de Guadarrama, en busca de los aires fríos para su sanguínea naturaleza, en pos de la flor preferida por el viento, en pos de Aldara, en busca de la serrana de sus canticas...
Quijotesca, manchega, cervantina, complutense, la actual Hostería del Estudiante nos ayuda al rastreo de los pasos tras de los cuales estamos. Aquí el vino claro y el queso de la Mancha. Aquí los cueros de tinto semejantes a los de la alucinación de D. Quijote en la venta de antaño. Aquí las tinajas altas, redondeadas y de cuello angosto y para completar la móvil acuarela, el perfil elástico del galgo corredor.
Hay que salir, después, por lo menos a probar el comienzo de la legua, por si sea verdad que ha de servir a los hombres de todos los tiempos más que un curso de latines, una excursión por la rutas de D. Quijote. Como otros tantos gigantes, vencidos por nuestra incredulidad o nuestro temor, es cierto que se han desterrado varios de los molinos de viento. Pero nos basta uno, uno solo que agite sus aspas, cual largos brazos, contra nuestra inadvertida presencia sin lanza. Que soñemos en ir a batalla desigual contra tan desmesurado enemigo. Que nos entreguemos, ilusos, para repetirnos al cabo, con las palabras del Quijote, la conformidad victoriosa del que cayó sin sentirse, por eso, vencido: “Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza...”
* Escrito en colaboración con Pedro Ballesteros Torres
1 Augusto Arias. España eterna. Colección Clásicos y Maestros. Ed. Afrodisio Aguado. Madrid, 1955.
2 Op. cit., pág. 84.
3 Op. cit., pág. 83.
4 Op. cit., pág. 76-77.
5 Op. cit., pág. 141.
6 Op. cit., pág. 79 a 88.
Publicado el 8-11-1997, en el nº 1.548 de
Puerta de Madrid
Actualizado el 12-5-2007
