
Alcalá en la biografía de Cervantes de Antonio Espina
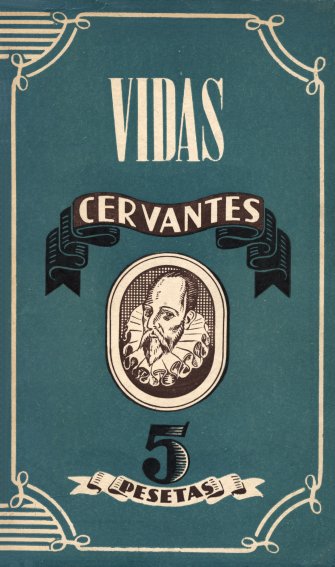
En 1943 apareció publicado, con el número 6 de la colección Vidas de la editorial Atlas, un volumen dedicado a Cervantes -su título es el escueto apellido del autor del Quijote- firmado por Antonio Espina. Antonio Espina García -ese era su nombre completo- fue un escritor nacido en Madrid en 1894 y fallecido en esta misma ciudad en 1972 que, pese a coincidir por edad con los miembros de la Generación del 27, se identificó personalmente con la Generación del 14, estilísticamente más tradicional que la anterior.
Antonio Espina fue además un significado activista político que se enfrentó a Primo de Rivera durante la dictadura de éste y más tarde, ya en la II República, ingresó en Izquierda Republicana, el partido político de Manuel Azaña, siendo nombrado sucesivamente gobernador civil de León, Ávila y Baleares. El estallido de la Guerra Civil le sorprendió en Mallorca, lo que le costó la destitución de su cargo y su encarcelamiento a manos de los franquistas. Un intento de suicidio en 1937 condujo a su encierro en un hospital psiquiátrico, donde permaneció hasta el final de la Guerra Civil. Condenado a muerte, su pena fue conmutada y él liberado a principios de la década de 1940, logrando exiliarse en 1946 primero a Francia y posteriormente a México, donde permaneció hasta que en 1953 retornó a España, permaneciendo en el exilio interior hasta su muerte.
Entre su obra destacan las biografías, aunque también cultivó el ensayo, la narrativa y la poesía. Llama, por cierto, poderosamente la atención el hecho de que, pese a su largo historial político republicano -también llegó a tener roces en 1935 con el consulado alemán por sus críticas a Hitler-, pudiera publicar varios libros firmados con su nombre en plenos años cuarenta, cuando es sabido que el nuevo régimen, entonces en su apogeo dictatorial, no sólo había depurado a todos los intelectuales sospechosos de tener algún tipo de afinidad con la desaparecida II República, sino que además les condenó al ostracismo impidiéndoles ganarse la vida casi de cualquier manera.
En lo que respecta a la biografía de Cervantes, única obra que conozco de este autor, cabe reseñar que no se trata de un trabajo erudito sino de una breve obra de divulgación escrita en tono novelesco y con bastantes dosis de imaginación por parte del autor, que no duda en sacrificar el rigor histórico en aras de la amenidad y de la exaltación del bueno de don Miguel rozando en ocasiones poco menos que la hagiografía. Su estilo resulta asimismo anticuado para los criterios actuales, cayendo con frecuencia en un engolamiento que, por otro lado, era bastante frecuente en su época. Eso sí, el libro resulta entretenido, aunque quien desee conocer en profundidad la vida de Cervantes será preferible que opte por otras alternativas.
Sin embargo, lo que llamó mi interés no fue la biografía como tal sino su primer capítulo al estar éste dedicado a Alcalá, razón por la que he estimado interesante reproducirlo aquí puesto que representa una interesante descripción de nuestra ciudad. En lo que respecta a sus valores literarios prefiero que cada cual saque sus propias conclusiones -las mías han quedado reflejadas en el párrafo anterior-, aunque cabe resaltar que Espina, que trata a Alcalá con todo cariño, incurre no obstante en algunos errores, menores quizá, pero que no me pasaron desapercibidos: confunde el nombre propio de Rodrigo Gil de Hontañón, autor de la fachada de la Universidad, da la disparatada cantidad de dieciséis patios en el Colegio Mayor de San Ildefonso, a la que no se llega ni siquiera contabilizando los existentes en la totalidad de la manzana, y considera diferentes al Archivo General y al Palacio Arzobispal, cuando el primero estuvo instalado en el segundo y además no fue creado hasta mediados del siglo XIX, trescientos años después del nacimiento de Cervantes. Pero bueno, lo consideraremos licencias literarias.
Bibliografía: http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Espina
Un día de otoño en Alcalá de Henares
A mediados del siglo XVI Alcalá de Henares es una ciudad activa y vibrante. Se mezclan en ella la fuerza profunda de las tierras fértiles y la tensión imponderable pero propulsora de la fuerza espiritual. Es una ciudad universitaria de las más famosas de su tiempo, no sólo en España, sino en Europa entera. Bajo el cielo alto de Castilla, en la atmósfera fría de este burgo ilustre, flota el espíritu; mas no flota sobre turbias vaguedades; una realidad natural tan firme como la tierra misma le sirve de fundamento: campos, trigales, viñedos, prados que se tienden suavemente sobre las lomas. Hay escasos árboles en toda la enorme extensión que puede abarcar la vista; pero los que en esta tierra crecen son recios y viriles. Aquí y allá se alzan corpulentas encinas, oscuros quejigos, impávidos álamos. El paisaje es duro, aunque no tanto como el de otras comarcas castellanas. Es duro, pero no violento. Al contrario, tiene algo de maternal, de regazo tibio y de brazos abiertos, algo que al entrarse en los interiores de la ciudad nos habla con rústica ternura del hogar y de la cuna. Como todos los pueblos que poseen una vega rica, Alcalá de Henares no puede menos de ser risueño. Un matiz geórgico templa luminosamente su inevitable adustez castellana.
En lo alto de un cerro, a la izquierda del río, se ven las ruinas de un castillo. Le llaman el castillo de Alcalá la Vieja. Las piedras de estas ruinas están rodeadas de soledad y jarales, tomillares y silencio. Tal vez a su vera, desde lo alto del paraje, algún estudiantón “botarga” o algún clérigo taciturno contempla, en este día especial de este singular octubre, la sosegada corriente del río, toda reflejos de acero y plata. Es la hora en que la tarde empieza a dar traspiés hacia la noche. Y es entonces cuando la ciudad lejana brilla en algunos puntos, se enciende en algunos vitrales, recorta sobre la luz crepuscular los perfiles de cúpulas y campanarios, y, como hundiéndose en sí misma, parece recogerse en una meditación claustral.
La noche llega despacio. Por los caminos que conducen a Alcalá se oye el chirriar de otoñales carretas cargadas de heno o de uva y el agrio cantar de los grillos en los matojos. Pero en la ciudad domina el silencio. Un silencio salpicado de vez en cuando por el son de los esquilones de algún convento o por el bronce herido que voltea en el campanario de la Santa Iglesia Magistral.
Todavía es pronto para que suenen otros ruidos. Hay que esperar más tarde, a que pase la hora de la cena -que en el mes que corre no suele retrasarse más de las ocho- para oír en esta noche clara y ya un poco fresca de principios de otoño tonadillas de estudiantes o tal vez la trapatiesta heroica y casi cotidiana entre la ronda de alguaciles y alguna banda de latinistas de la Trilingüe.
La Universidad de Alcalá de Henares es el centro vital de la villa; el bulbo que agita los nervios de la población y le da su tono y su alegría. Ya en este año de 1547 compite, sin duda, con las otras dos célebres Universidades españolas de Valladolid y Salamanca. Suena en sus cátedras la voz elocuente del ilustre gramático sevillano Alfonso García Matamoros y la más recoleta, aunque no menos persuasiva, del famoso polígrafo Benito Arias Montano. Juan de Vergara, eminente filósofo, y el maestro en lengua griega Gonzalo Pérez son otras dos figuras señeras de la Universidad Complutense, que dirige a la sazón, con autoridad suprema y en ocasiones con mano dura, el rector Fuentenovilla.
El edificio en que se hallan instalados los estudios es una elegante fábrica de estilo renacimiento, mandada construir por el cardenal Jiménez de Cisneros en 1498. El local, ya terminado, fue abierto a la enseñanza en 1508, con el nombre de Colegio Mayor de San Ildefonso. Sin embargo, su hermosa fachada no lució tal como hoy todavía podemos verla hasta treinta y cinco años más tarde, en que al reedificar el palacio entero la trazó y ejecutó el arquitecto Pedro Gil. Por dentro es también magnífica la Universidad. Tiene dieciséis patios ornados con columnas dóricas y jónicas, amplísimos claustros, un hermoso paraninfo y una soberbia biblioteca. Pero no es sólo este monumento arquitectónico el único que puede ostentar con orgullo a principios del siglo XVI la ciudad de Alcalá de Henares. Existen también, además de la citada Santa Iglesia Magistral, las moles ingentes, de un bello carácter gótico que no excluye en estos casos delicadezas de ejecución, del Archivo General y del Palacio del Arzobispo de Toledo. Y más iglesias, conventos y casas solariegas se alzan, dominantes, entre el caserío humilde habitado por labradores y artesanos.
En las calles apartadas suelen alternar el alto tapial de un convento con el portón de entrada a algún albergue de amplio zaguán y profundo patio; o bien la fachada baja de la vivienda de tal o cual labrador rico o hidalgo pobre, con el arranque de la torre de una parroquia. No falta en los recovecos de ciertos parajes o de tales encrucijadas el rincón hosco y sombrío. Vemos, de pronto, la vieja escalerilla gótica de piedra desgastada por el tiempo con su pretil de hierro en lo alto. Vemos que no faltan tampoco, sino en realidad abundan -¿cómo podría justificarse su ausencia?- aquí y allá, en fachadas y esquinazos, la sagrada hornacina de doliente imagen que alumbra un reverbero cuya melancólica lucecilla tiembla en la noche.
Pero es en el centro de la ciudad, en los lugares de más tránsito y bullicio, en la calle Mayor, en la de Libreros o en la de Escritorios, donde hay que buscar, a mediados de la decimosexta centuria, el latido íntimo de la población. Y donde hay que buscar también, en las tiendas de infolios, la Biblia Políglota Complutense y la traducción de la Ulixea, de Homero. En las estanterías de estos comercios se alinean otros libros de moda, preferidos por los muchachos de la Universidad: la Diana, de Jorge de Montemayor; el terrorífico Ecatommiti, de Giraldo de Ferrara, y la dulce Arcadia, de Sannazaro. Los “romances” de nuestro ciclo caballeresco se apilan en los vasares de un rincón y sobre un arca de roble que se ve al fondo del local, en un armario grande con cortinillas verdes, reposan los severos textos escolares, unos impresos y otros manuscritos, mezclados con raros volúmenes que tratan de extrañas cosas: de la piedra filosofal y de las transmutaciones de las sustancias; toda una caterva de lógicas y matemáticas, separatorias y crisopeyas, retóricas y cánones...
Mercaderes de muy diversos “géneros” atienden también a su negocio, en otras boticas no menos céntricas. Sobre todo a media tarde y por la mañana después de las doce, es cuando más venden estos apacibles lonjeros. Hay comercios importantes de paños: ricos paños, tafetán y vellorí “de lo más caro” para basquiñas y ropillas elegantes, además de gran surtido de bayetas para manteos, balandranes y gregüescos. En el gremio de zapateros las tiendas son más modestas, muchas casi chiscones donde, sin embargo, se merca bien el borceguí y la chinela, el chapín de raso y el cuero bravo para calzas atacadas. Las narices hebreas abundan en las platerías y tiendas de joyas, en las que pueden adquirirse también abalorios, perfumes, cintillos de brillantes y guantes de ámbar. Los armeros, por su parte, ostentan como muestra en el exterior de su establecimiento una espada o una brillante pieza de armadura. Dentro, pueden comprarse aceros toledanos marca “el perrillo”, hojas de Milán, estoques y dagas. Hay en esta próspera ciudad de Alcalá de Henares cuanto de la industria fina se estime. En lo que respecta a herrería y a otras industrias ordinarias, como la de útiles de labranza, y también la de construcción de carros, toneles y atalajes para las bestias, hay que buscarla en sitios menos frecuentados por el señorío local.
En la mañana de este mismo día a que nos referimos, 9 de octubre de 1547, ha tenido lugar en Alcalá de Henares el bautizo de un niño. Este niño, que nació uno o dos días antes del citado o tal vez el 29 de septiembre -festividad de San Miguel-, como quieren algunos biógrafos, lleva en su cerebro el germen de una de las obras más grandiosas, profundas y trascendentales de la historia del espíritu, que es tanto como decir la historia de la humanidad. ¿Quién puede dudarlo? Todo pasó y esa obra queda. Los príncipes que dominaban la tierra en la época de Cervantes murieron, se llevaron consigo su poder al otro mundo, y hoy sólo viven como sombras en los debates eruditos de las Academias y en las fichas de los archivos. Las ideas, los afanes de aquellos tiempos pasaron como “amarilleces de los prados”, que dijo el poeta de las Coplas. Las fronteras que trazaron con su espada los más famosos capitanes de entonces -los Antonio de Leyva, Marqués de Pescara, Duque de Alba, Colonna, los Doria, Anjou, Filiberto de Saboya, Orange, Don Juan de Austria, Don Álvaro de Bazán- han sido borradas y deshechas múltiples veces a través de los siglos por otras espadas victoriosas. Todo se derrumbó. Todo se convirtió en polvo. Pero el Quijote sigue en pie. Es luz que nunca se apaga. Vive con actualidad sin fecha en el alma de todos los hombres de espíritu, y su valor sustantivo como patrimonio moral e ideológico de España no puede agotarse jamás; ni desgajarse de su imperio porque no es un pedazo de territorio colonial que pueda perderse. En el minúsculo cerebro de aquella criatura recién nacida latía el germen de un mundo de gloria que siempre irá unido al nombre español.
En la mañana de este día -repetimos- y en la iglesia de Santa María la Mayor es bautizado Cervantes.
“Domingo, nueve días del mes de Octubre, año del Señor de mil e quinientos e cuarenta e siete años, hijo de Rodrigo de Cervantes e su mujer Doña Leonor; fueron compadres Juan Pardo; babtizóle el reverendo señor bachiller Serano, cura de Nuestra Señora, testigos Baltasar Vázquez, e yo que le babtizé e firmé de mi nombre. -El Br-Serrano.”
Esta partida de nacimiento desvanece las dudas respecto al lugar en que vio la luz primera el autor del Quijote, cuya cuna se disputaron durante largo tiempo diversas ciudades españolas, entre ellas Toledo, Esquivias, Sevilla, Lucena, Madrid, Consuegra y Alcázar de San Juan.
La iglesia de Santa María la Mayor, donde recibió las aguas bautismales Cervantes, es un templo de traza ojival erigido sobre la antigua ermita de San Juan de los Caballeros, construida a mediados del siglo XIII. En los siglos siguientes, XIV y XV, fue ornamentada por finas labores de estuco y piedra, en las que se combina el arte mudéjar con el flamenco o alemán, obra seguramente de algún alarife de la escuela de aquel Diego Copín, de Holanda, que tantas novedades “en los ornados trujo”.
Publicado el 15-4-2015
